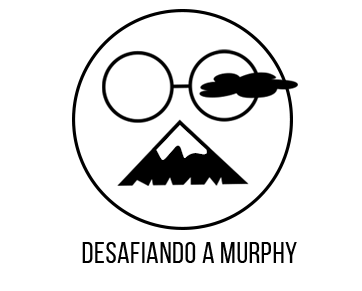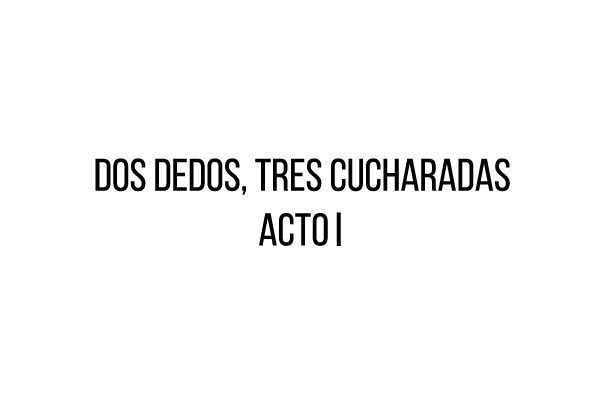Nunca he corrido detrás de nadie. El otro día tuve un sueño, empezaba bien, pero a medida que avanzaba la cosa se ponía más complicada, para mi, solo para mi. Evitando aburrir con el nudo solo diré que el final fue sin duda la carrera de mi vida. El amor adolescente que todas creemos para siempre, me mira a los ojos, me da un beso en la frente y se sube a una coche que se aleja sin remedio mientras yo, empapada en lagrimas, corro detrás de él perdiendo el aliento.
Correr. Hace unos pocos años, empecé a correr, no por gusto, no por ganas, solo porque me “aposté” con una amiga que no éramos capaces de hacer una media maratón. Y vaya si fuimos capaces. Corrí. Después de aquellos 21 kilómetros juré no volver a hacerlo nunca más, sin embargo volví a esa especie de droga dura, la de poner un pie delante de otro tan rápido como tus pulmones te dejen. Y digo volví porque tardé un par de años y si lo hice fue para expiar mis fantasmas y liberar la mente.
En ello estaba cuando llegó el famoso 15 de marzo de 2020, a partir de ahí frené en seco, dejé de correr, al igual que cuarenta y siete millones de españoles. Me paré.
No he sido capaz de retomarlo, aún no, aunque se que seguramente dentro de poco saldrá una excusa a mi paso para volver, quizá el sueño que tuve ayer sea esa señal, y deba correr no para recuperar ese amor de verano que todas y todos hemos visto alejarse sin remedio y sin que nuestras piernas fueran capaces de ser mas veloces, sino para encontrarlo. Quién sabe si correr hará esta vez que acabe dando con mis huesos en un altar, en un paritorio o en una pequeña casita de campo con mi amor, mis hijos y un perro.
Por si acaso voy a ir buscando las zapatillas, no vaya a ser que la ocasione me pille descalza.
Texto e imagen: Esther Rija