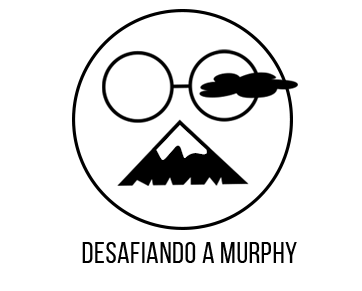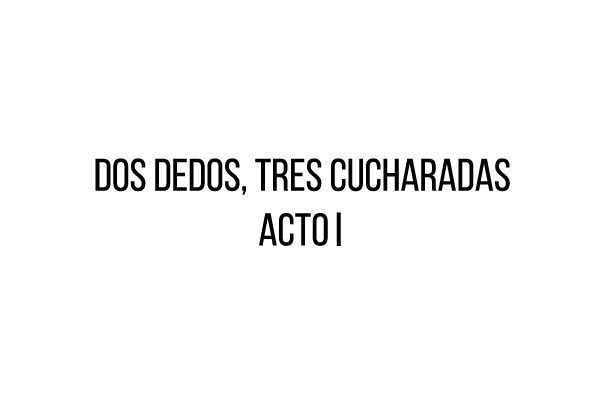Olía a telas, sobre todo a terciopelo y a tartán y de fondo se escuchaba el traqueteo incesante de la Singer. En la radio, una locutora con voz de los años 50 hablaba sobre la transición mientras el rayo amenazaba con inundar la pequeña habitación de luz.
El taller era un espacio minúsculo abarrotado de patrones, vestidos aún por terminar, bobinas y revistas femeninas con la última moda. Si lo mirabas desde fuera podías ver a dos trabajadores partiéndose el lomo por conseguir ahorrar a fin de mes. Si lo sentías por dentro podías notar la grandeza de las cosas insignificantes, como lentejuelas cosidas a doble hilo sobre sarga de la sección de oportunidades.
Ellos no sabían que les espiaba mientras merendaba mi segundo bocata de pan con chocolate. En lugar de entrar arrasando como era costumbre, aquel día decidí observarles desde el anonimato de una puerta entrecerrada y la privacidad de los que se saben a solas.
El rayo de sol alcanzó la mirada de ella y él se apresuro a retirarlo de sus ojos. No quería que la cegara, la prefería aguda, avispada, locuaz. Fue un gesto decidido y delicado, duró apenas unos segundos, los suficientes para que ella sonriera y le mirara con aquellos ojos que veían más allá de las vestiduras. Los necesarios para que yo entendiera que es eso que suelen mal llamar amor.
Se me escapo una sonrisa y mis sonrisas siempre hacen ruido, así que pasaron de ser dos a ser tres, de la complicidad a la carcajada que les provocaban mis payasadas de niña jugando a ser mayor.
Las voces alegres hacían enmudecer a la locutora y todo se paraba. Hasta el aire. Solo existíamos nosotros en aquel taller de aquel universo inventado en el que los encajes valían más que las pesetas y los cordones dorados eran collares de marquesa. Sin capas, como héroes de la rutina que luchan porque su mundo sea un poco mejor o simplemente sea.
El rayo permanecía impasible y me atravesaba la falda cada vez que pasaba a su lado. Hacia calor, era verano.
Recuerdo que cerré muy fuerte los ojos y miré al rayo sin verle, concentrando todos mis sueños en la punta de mi pecosa nariz. La locutora hablaba ahora de una nueva boda de la realeza y la Singer seguía con su melodía acompasada. Ellos cosían cada uno su parte del encargo, piezas de un todo insignificante si no las entrelazaban las manos regordetas de él y los dedos con artrosis de ella.
Yo imaginaba el futuro, uno en el que siempre estarían observándome sigilosos tras la puerta del taller.
Y mientras, motas de polvo, alfileres por el suelo, hilos de colores, la vida.