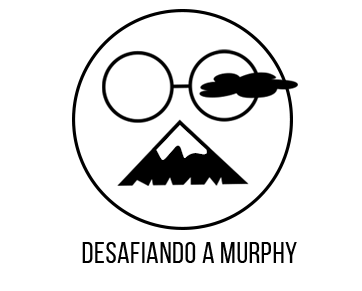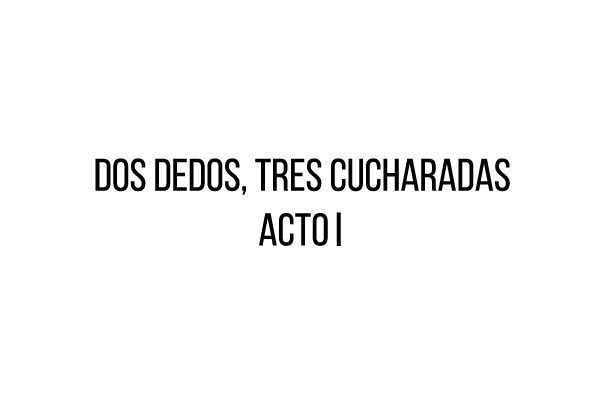Gimnasia era mi monstruo de debajo de la cama en el colegio. En el momento en el que escuchaba la alarma que anunciaba que me tenía que poner el chandal empezaba a desear logaritmos o frases subordinadas morfológicamente imposibles. Incluso prefería geografía. Mi aversión por la educación física no venía porque el uniforme fuera ridículo y los pantalones tuvieran puñitos en los tobillos. No. El chándal era música celestial para mis oídos si lo comparaba con las espalderas, el plinton, las colchonetas y demás familia. Como buena niña pato, todo en esa clase se me daba fatal. Menos mal que en esa época aún no llevaba gafas. Ni aparato. Ni tenía granos.
Años más tarde, cuando de forma improvisada llegaron las gafas a mi vida, y los granos y el aparato, decidí que era el momento de reconciliarme con el monstruo. Todos los días me proponía empezar a correr, o hacer pesas en casa, o ir a natación. Pero nada.
El año pasado dije adiós a los granos y al aparato y me arme de valor para salir un día a hacer running. Me compré unos pantalones cortos monísimos, unas deportivas a juego y me peiné para la ocasión. Corrí menos de 10 minutos y tuve que descansar durante hora y media. Pasó el verano y empecé a sentir que me había recuperado de mis 5 minutos de gloria como corredora de media maratón. Fue entonces cuando sucedió. En vez de irme de tiendas a por el modelito de Barbie deportista, saqué mis miserias del armario y tiré con fuerza del monstruo de debajo de la cama para sacarlo de allí por siempre jamás.
Ahora hago cosas. Pero el monstruo sigue mirándome mal.